Estaban todas sentenciadas a muerte. Era prácticamente seguro que ninguna iba a sobrevivir. En los últimos tiempos (comienzos de los años setenta), decenas de ellas ya habían dejado de existir para siempre y las demás les iban a acompañar en su triste destino. Era terrible. Después de tantos años trabajando y después de haber hecho tantos y tan buenos trabajos, nadie parecía tener la más mínima sensibilidad para salvarlas de la desaparición. El cariño de los hombres que las habían acompañado y que se habían ocupado de ellas, resultaba impotente para evitar su final.
Aún se podía ver a algunas de ellas, agrupadas o repartidas, de día y de noche, pero siempre en acción, siempre trabajando. O dispuestas para trabajar en el momento que fuera necesario. Y todas ellas iban a sucumbir.
En la cabeza de Jorge siempre había estado presente la idea de que algún día todo se acabaría, pero se resistía a creer que ese día iba a llegar. Sin embargo, ese día estaba llegando. Y él no podía hacer nada por evitarlo. La vida tiene a veces tintes crueles.
Las locomotoras de vapor eran algo distinto. Él las consideraba como seres vivos, máquinas dotadas de vida. Y era verdad.
La muerte que Jorge veía venir no era la de personas, ni de animales, ni tan siquiera de plantas, sino la de otro tipo de “seres vivos”, muy particulares. Las locomotoras de vapor. Las locomotoras de nueva generación eran mucho más productivas, más limpias, más económicas. Pero eran solo eso, máquinas. Más o menos bonitas, pero máquinas. En cambio las locomotoras de vapor eran algo distinto. Él las consideraba como seres vivos, máquinas dotadas de vida. Y era verdad.
Nunca un ingenio construido por hombres había logrado parecerse tanto a un ser vivo. Y nunca un ingenio construido por hombres había sido tratado con tanto cariño por los hombres.

Una locomotora de vapor era algo especial dentro del mundo de las máquinas. Cualquier maquinista o fogonero que hubiera trabajado con alguna de ellas la consideraba como suya, la cuidaba, la escuchaba, la entendía. Y desde luego pasaba más tiempo con ella que con su propia mujer. Trabajando. Y trabajando casi siempre duramente. Para un maquinista, la locomotora era suya. Solo él la conocía a la perfección. Solo él la podía tocar. Al escucharla mientras funcionaba, sabía inmediatamente si estaba bien o si le pasaba algo, si iba forzada o desahogada.
Por eso, ante la desaparición de aquellas máquinas a las que tanto cariño tenía, Jorge sentía una doble y enorme pena. Por una parte, porque iban a desaparecer. Y por otra, porque si hasta entonces las posibilidades de conducir alguna de ellas eran escasas, en el futuro ya no tendría ninguna opción. Nunca ninguna de aquellas locomotoras admirables y queridas sería verdaderamente suya.
La pasión por los trenes le venía de muy pequeño, pues vivía junto a una importante línea de ferrocarril. El ver pasar todos los días frente a su casa los trenes encabezados por potentes “máquinas de humo”, como él las llamaba, había dejado una profunda huella en su vida.
Su propio nombre, por pura casualidad, desde luego, era el mismo que el del “padre” de las locomotoras, George Stephenson, por quien Jorge sentía una profunda devoción.
Cuando apenas tenía diez años, se había propuesto ser maquinista de aquellas fantásticas locomotoras. Pero nunca lo consiguió. El destino guarda a veces algunas sorpresas y el de Jorge desde luego, estaba bien lejos del ferrocarril.
Y, sin embargo, había triunfado en la vida. A sus casi sesenta años había conseguido todo cuanto un hombre podía soñar. Era inmensamente rico, tenía una familia adorable, amigos y, si no hubiera sido por su amor platónico hacia los trenes remolcados por máquinas de vapor, su felicidad habría sido completa. Podría haberse dedicado, como tantos otros ferroviarios frustrados, a coleccionar trenes en miniatura y a hacerlos funcionar soñando que eran reales. Pero él tenía muy claras las ideas y sabía muy bien lo que quería. Y lo que quería era lo auténtico.
Su propio nombre, por pura casualidad, desde luego, era el mismo que el del “padre” de las locomotoras, George Stephenson, por quien Jorge sentía una profunda devoción. Solamente su hijo Roberto comprendía y compartía de verdad esos sentimientos (también se llamaba Robert el hijo de Stephenson y esa coincidencia, por supuesto, no era fruto de la casualidad). Aunque sin alcanzar los niveles de su padre, él también tenía en su corazón un pequeño espacio reservado a las locomotoras de vapor. Por eso le había acompañado en numerosas ocasiones a su padre para hacer algo que este practicaba desde pequeño: ver pasar los trenes.

Para ver pasar los trenes hay que tener mucha paciencia. Hay que saber esperar. Y el esperar para ver pasar los trenes les había permitido a Roberto y a su padre conocerse a la perfección. Habían hablado mucho y cada uno sabía perfectamente en todo momento lo que sentía el otro. Y, ante todo, Roberto había descubierto que Jorge era un gran hombre, un hombre bueno, dotado de un gran corazón. Su gran capacidad de querer no era solo para las locomotoras de vapor. Por eso Roberto no tuvo ninguna duda sobre lo que tenía que hacer cuando le llegó la terrible noticia de que su padre había sufrido un desgraciado accidente y había muerto.
En aquellos tiempos, la incineración de cadáveres no era aún práctica común en España, pese a lo cual muchas personas, entre ellas Jorge, deseaban que sus cenizas fueran esparcidas por la tierra que les vio nacer o fueran arrojadas al mar. Al resto de la familia, especialmente a su viuda, la idea de la incineración le aterraba. Siempre había pensado que los muertos deben volver a la tierra de una manera más tradicional. Pero la insistencia de Roberto le hizo finalmente cambiar de parecer.
Por eso Roberto no tuvo ninguna duda sobre lo que tenía que hacer cuando le llegó la terrible noticia de que su padre había sufrido un desgraciado accidente y había muerto.
El proceso no fue nada fácil, debido a los problemas legales y a la falta de instalaciones. Pero lo consiguió. Al cabo de un par de días, una pequeña urna de color gris y de poco más de dos kilos de peso reposaba sobre la mesa del despacho de la casa familiar. Debía permanecer allí tan solo unas pocas horas, las justas para que Roberto hiciera algunas averiguaciones.
Cuando supo lo que necesitaba, tomó en silencio la urna con las cenizas de su padre, así como algunos otros objetos (principalmente una pala y unos guantes), lo introdujo como pudo dentro de una bolsa de viaje y se dirigió en solitario hacia la estación con su coche.
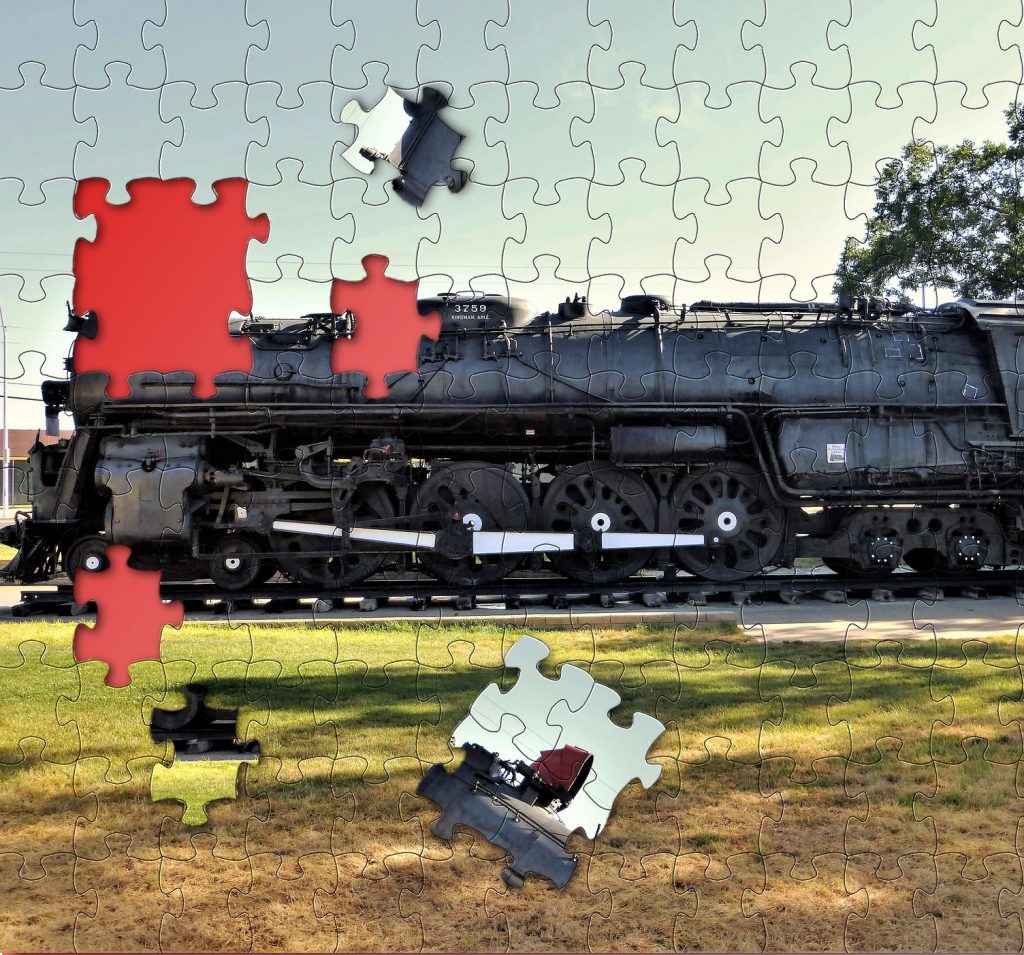
En condiciones normales, a las personas ajenas al ferrocarril no les estaba permitido subir a las locomotoras de vapor. Sin embargo, en los últimos tiempos, dado que su desaparición era segura, los maquinistas no ponían inconvenientes a los apasionados por la tracción vapor. Además Roberto conocía a algunos de ellos, en particular al maquinista de la locomotora escogida.
Por ello Roberto, con su particular equipaje, no tuvo problemas para subir a la cabina de conducción de la locomotora favorita de su padre, un magnífico ejemplar del tipo llamado Mikado, que se disponía a hacer un largo trayecto con un tren de mercancías. Al subir la escalerilla de la locomotora, tanto Juan, el maquinista, como Ricardo, el fogonero, advirtieron que el mango de una pala sobresalía de la bolsa que llevaba Roberto. Inmediatamente se dieron cuenta de que se trataba de una pala de fogonero.
– ¿Dónde vas con esa pala, Roberto? Hace años que, por fortuna no se usan (hacía años que las máquinas de vapor utilizaban fuel como combustible, con gran alivio para los fogoneros, que en vez de tener que “palear” toneladas de carbón en cada viaje, se limitaban a abrir los grifos del quemador). Además, ¿no es esa la pala que le regalamos a tu padre?
– Tengo que deciros algo importante. Quiero que me echéis una mano.
En unos momentos les explicó lo que se proponía y los dos ferroviarios se quedaron estupefactos. En los últimos tiempos, habían pensado y hablado mucho sobre el futuro que les aguardaba y habían contemplado que les pasaran multitud de situaciones, pero nunca habían imaginado que les pudiera ocurrir una cosa así. A pesar de la sorpresa, y por haber conocido a Jorge y a su hijo, decidieron seguir adelante con el plan.
A la señal del Jefe de Estación, Juan hizo sonar el silbato y, con habilidad, accionó una serie de palancas. Primero abrió los purgadores, para expulsar el agua de condensación, que podría hacer estallar los cilindros; luego giró la manivela del cambio de marchas, gracias a lo cual la locomotora avanzaría hacia adelante, desarrollando la máxima potencia requerida por el arranque. Finalmente abrió el regulador, con lo que se permitía el paso del vapor hacia los cilindros. Con este último gesto, el tren se puso en marcha lenta, majestuosamente.

Al oír los primeros resoplidos de la máquina, los tres hombres (y especialmente Roberto) sintieron un estremecimiento. Cada vez que arrancaba un tren sentían algo por dentro, pero este momento era algo especial. Era el amanecer de una mañana fría de febrero. El aire estaba limpio y lucía un sol tímido. A medida que avanzara el día y se levantaran las brumas, se podría disfrutar de una magnífica jornada de invierno.
Con el frío, las locomotoras de vapor muestran el verdadero carácter humano de su funcionamiento. Además de la “transpiración” que podía verse debido al frío, a cada vuelta de las ruedas motrices, dos emboladas por cada costado dejaban salir al aire un impulso de vapor. El sonido y el penacho de humo que salía por la chimenea eran inconfundibles.
Al cabo de diez minutos de marcha, cuando rodaban a poco más de setenta kilómetros por hora (una buena velocidad para un tren de mercancías) en un tramo con una suave rampa, Roberto, bajo la atenta mirada de Juan y de Ricardo, se dispuso a comenzar una ceremonia fúnebre muy especial.
Al oír los primeros resoplidos de la máquina, los tres hombres (y especialmente Roberto) sintieron un estremecimiento. Cada vez que arrancaba un tren sentían algo por dentro…
En primer lugar, tras colocarse los guantes, extrajo la pala de la bolsa y la dejó en el suelo, junto a la puerta del hogar, la “caja de fuego”, para los maquinistas. A continuación extrajo la urna con las cenizas de su padre y la abrió. Con gran suavidad, protegiéndolas del viento y de los vaivenes de la marcha, extendió las cenizas sobre la pala.
Las palas que se usaban en las locomotoras de vapor eran alargadas para poder distribuir mejor el carbón sobre la parrilla del hogar. Roberto procuró que quedaran repartidas de manera más o menos homogénea, salvo en la parte delantera.

Roberto acercó la pala a la trampilla abierta y en ese momento Juan accionó a fondo la palanca del regulador. La salida del vapor por la tobera del escape hizo que una fuerte succión se produjera desde la parte delantera de la locomotora, arrastrando las llamas y gases a través de los tubos de la caldera. En esta ocasión, la succión iba a arrastrar también, por primera (y posiblemente única) vez en la historia del ferrocarril, las cenizas de un ser humano.
Lo que de material quedaba de Jorge se elevó rápidamente desde la pala que sujetaba Roberto con ambas manos y describió una curva en espiral en el interior del cajón de fuegos. A continuación fue absorbido con fuerza hacia los tubos, atravesó por ellos toda la longitud de la caldera y, ya en la caja de humos, penetró por la tobera.
Allí se unió al vapor que venía, aún con presión, desde los cilindros y finalmente salió hacia el cielo por la chimenea de la locomotora. La mayor parte de las cenizas fue a parar al campo, tanto al suelo como a las hojas de algunos árboles cercanos a la vía. Con el tiempo la lluvia y el viento se encargarían de hacerle formar parte definitivamente de la tierra que le había visto nacer.
El resto cayó sobre la vía y algo, muy poco, quedó incrustado en el interior del hogar de la máquina. Una pequeñísima parte del cuerpo de Jorge estaría presente para siempre en su locomotora favorita.
En el momento justo en que las cenizas de Jorge estaban pasando por el interior de la caldera, ocurrió algo realmente insólito y espectacular. Sin que nadie lo accionara, el silbato de la locomotora se puso a sonar desaforadamente.

Desde siempre el silbato de una locomotora de vapor ha tenido algo de solemne, de sobrecogedor, pero en aquella ocasión el sonido del silbato era mucho más que eso. Porque en esa ocasión lo que se estaba oyendo era un llanto, un lamento, un estremecimiento de la locomotora para demostrar que el cariño de Jorge hacia las máquinas de vapor era de verdad correspondido. Cuando consiguió reaccionar, Juan pudo a duras penas hacer que el silbato dejara de sonar, para lo cual tuvo que emplear una llave inglesa.
Posteriormente, los mecánicos del depósito de locomotoras dijeron que, muy probablemente, la causa de que el silbato de la locomotora sonara sin que nadie lo accionara podría haberse debido a una piedra caída desde un paso superior, que habría impactado sobre la válvula.
Sin embargo, los que se encontraban a bordo sabían que eso no era verdad, porque las locomotoras son seres vivos y, como tales, tienen sus sentimientos, que a veces expresan como pueden. La reacción de cada uno de los tres hombres ante la ceremonia y ante la “respuesta” de la locomotora, fue diferente.
– “Funeral vikingo”, dijo en voz alta Ricardo, el fogonero. Su voz denotaba frialdad, pero estaba serio y en ningún momento pudo parecer que faltara el respeto a lo que estaba viviendo.
Juan no dijo nada. Después de haber pasado muchos años de su vida sobre una locomotora de vapor, comprendía y compartía perfectamente todo cuanto hacía y sentía Roberto. El también sentía un gran cariño por su “Mikado” y sabía que en poco tiempo la iba a perder para siempre. Por ello se le hizo un nudo en la garganta y no pudo decir nada hasta mucho tiempo después de la ceremonia.
“Funeral vikingo”, dijo en voz alta Ricardo, el fogonero.
Roberto estuvo más tranquilo de lo que él mismo esperaba. Había pensado en poner sobre la pala alguna flor. También había pensado que se emocionaría, que podría decir algunas palabras (una pequeña oración, tal vez un verso) para hacer el momento más solemne. Pero al final pensó que era mejor no decir nada. Al fin y al cabo, la propia locomotora ya había dicho bastante.
Cuando todo acabó, volvió a casa y simplemente dijo a su madre que las cenizas de Jorge estaban donde él había querido que estuvieran.
Pasaron los días y las locomotoras de vapor siguieron desapareciendo. El progreso de la técnica, la llegada de las nuevas locomotoras, las fue apartando poco a poco, tal como estaba previsto. Estaban todas sentenciadas a muerte. Era seguro que ninguna iba a sobrevivir. Y, sin embargo, hubo una máquina que no fue desguazada.

Gracias a una misteriosa, pero efectiva decisión de última hora, tomada por alguien cuya identidad nunca se sabrá, la “Mikado” de la que formaba parte Jorge fue salvada del soplete y conservada en perfecto estado de marcha.
En la actualidad, como en sus mejores tiempos, remolca los trenes turísticos con los que los aficionados al ferrocarril de siempre disfrutan, como lo hiciera Jorge, comprobando una y otra vez que las locomotoras de vapor son algo más que simples máquinas.
Texto: Iñaki Barrón de Angoiti es Ingeniero y Ferroviario. .


Deja tu comentario